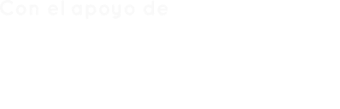CARTA A UNA MIGRANTE
Esta fue la carta que escribí hace 5 años, cuando la realidad de ser migrante me caía cómo un baldazo de agua fría que llevaba mucho tiempo al borde. La pandemia no había llegado, mis problemas eran otros y tenía la migración a flor de piel.
No se si en algún otro momento me había sentido tan vulnerable. El tiempo pasó y hoy me siento muy reconciliada con ser migrante. Esta es la vida que elegí, no la que me tocó. Esta es la trinchera desde la que decido construir y a la que hoy llamo hogar, con retazos de aquí y de allá, refugiada en las convicciones y los quereres migrantes, argentinos y distantes. Hoy celebro mi identidad migrante y también sé que soy eso y así mismo soy tantas otras cosas más. Hoy no me invade ni un cuarto de la angustia que me acompañaba cuando escribí estas líneas, y sin embargo, si tuviera que decirle algo a la piba que esperaba abordar un avión para dejar su vida hace ya mucho tiempo, volvería a escribirle esta misma carta. Así que, sin más preámbulos, aquí va:
Carta a quien está a punto de migrar:
Probablemente vienes llena de curiosidad y emoción porque empiecen todos tus proyectos. Tal vez también estés pensando en lo mucho que vas a extrañar tu casa, tu comida, tus lugares y a quien te despidió en el aeropuerto. Y tal vez tengas algo de miedo al saber que vas a estar tan lejos de tu casa, de tu familia y de lo que has conocido siempre. Y sin embargo, hoy solo me nace hablar de algo en lo que seguramente has pensado poco y nada: Ser migrante. Ser migrante, antes que cualquier cosa, en estos años que se vienen.

Si me preguntaran por una situación puntual que me haya marcado como migrante, la verdad es que no me viene ninguna a la cabeza. Nunca me gritaron ‘Andate a tu país’, ni fui amenazada por un vecino xenófobo. Pero si me preguntan qué es lo que más me ha moldeado o lo que más impacto ha tenido en lo que soy es ser migrante. Miro para atrás y sé que no fue una situación puntual, sino las pequeñas cotidianidades que fueron dejando su marca. Por eso esta carta te la escribo a ti, migrante que está a punto de aterrizar en Ezeiza, que viene decidida a estudiar y trabajar juiciosamente, para volver en 5 años con un título y ahorros, como te inculcaron desde chica.
Tal vez fue la particular relación con mis primeros jefes, a quienes hoy les tengo un profundo afecto, que me abrieron las puertas de su casa incondicionalmente mientras solían hacer bromas del tipo “uhh, ustedes los colombianos” con algo de cariño, condescendencia y paternalismo. Tal vez fue el “¿qué qué qué qué? No entiendo lo que decís ¡Hablá claro!” con el que los docentes solían interrumpir a los migrantes que se animaban a intervenir en clase, aun cuando hablaban perfectamente claro, solo que con un acento (¿O tonada?) distinto. Tal vez fueron los muchos clientes que atendía de lunes a lunes, que te miraban de arriba a abajo cuando te escuchaban hablar o que te interrumpían para decirte “Vos no sos de acá, ¿de dónde sos? ¿Qué viniste, a estudiar?” o “¿venezolana? Ah, ¡colombiana! Bueno, antes nos llenábamos de colombianos ahora vienen los venezolanos”, “¡Argentina, país generoso!”, seguido de una risa cínica y de una mirada inquieta cuando ven que no te causa gracia, al igual que las otras doce veces que escuchaste el comentario en el día. Tal vez fue mi último jefe, quien insistía en contratar inmigrantes porque “eran menos quilomberos” (Cuando les registraba solo medio sueldo), pero no dudaba en reafirmar su indignación por el hecho de que la universidad no estuviera arancelada para los inmigrantes.
Tal vez la gota que colmó el vaso fue encontrar las mismas situaciones en el espacio en el que decidí militar. De quienes sostenían militancias de justicia social y patria grande no esperaba encontrar comentarios como ‘total viene a estudiar gratis y se devuelve a su país’ para restarme mérito como militante, pero fue allí donde me explicaron con ternura y condescendencia cómo la criminalización en los medios a los migrantes eran justificados porque total había un porcentaje de migrantes en el sistema penal. Fue allí también donde me encontré con miradas paternalistas, minimización de mis preocupaciones como migrante, e invalidación de mi lectura política, acompañada de un ‘¿De dónde sos? Ah, tranqui, ya vas a ir entendiendo este país’, acompañado de una sonrisa de superioridad, sin importar cuanto estudiara o cuanto leyera o en cuantos datos me basara.
La discriminación no siempre es frontal. O en ocasiones lo es, pero tenemos tal dificultad para entendernos como migrantes, y para entender las implicancias políticas de esto, que seguidamente normalizamos situaciones violentas diciéndonos a nosotros mismos que son cosas que pasan, que no es tan grave, que no hay maldad o que el malestar que nos genera es cosa nuestra y no un problema político. A tal punto, que cuando escuchamos un ‘estos negros de mierda’ o un ‘es que son bolitas’ pensamos la discriminación como algo violento y ajeno, como una situación que tristemente les pasa a otros, pero de la que, afortunadamente, hemos logrado más o menos zafar. Hoy reviso estos últimos 9 años que he transitado como migrante y encuentro un montón de situaciones de discriminación que no podía, o no quería leer como tal. Pequeñas, grandes, evidentes, disfrazadas, hechas con una sonrisa, hechas con maldad. Dolorosas, frustrantes, irónicas, absurdas.
Quizás no quise reconocerlas porque eso implicaba reconocerme a mí también como discriminada y eso implicaba reconocer que lo estaba dejando pasar de largo, quizás porque tampoco sabía cómo agenciar con el dolor, la ira o la frustración, por lo que era mejor guardarlo o evitar pensar en ello. Ser migrante es enfrentar una vulnerabilidad constante. No solo económica, laboral, o legal. También emocional.
Si tuviste suerte, fuiste armando una nueva familia atípica con las personas que te fuiste cruzando en el camino. Lo cierto, es que la mayoría no tenemos tanta suerte. Aún en la medida en que logramos establecer lazos fuertes, estos suelen ser con otros migrantes, que en el ir y venir constantes vuelven a ser atravesados por la distancia, dejándonos otra vez a la deriva para enfrentarnos con lo que más tememos: La soledad.
Nadie quiere enfrentar la soledad, mucho menos reconocerla. La ansiedad que empieza a rondar cuando las fiestas o los cumpleaños se acercan y no estamos seguros de con quien las pasaremos. La angustia de saber que no tienes a quien pedirle ayuda si un día no puedes pagar el alquiler. Darte cuenta de que no puedes poner a tus padres como contacto de emergencia y de que no estás muy seguro de a quién poner. El miedo constante de que te detengan saliendo de una marcha, porque sabes que existe un DNU absurdo y que siempre están buscando chivos expiatorios. La dificultad para conectar con nativos. El sentirte un poco extranjero estando aquí y allá, porque con el tiempo fuiste adoptando cosas de aquí y ahora no sos solamente colombiano, porque este país también va transformándote y enseñándote. Ver a tus padres envejecer y saber que no puedes acompañarlos. Ver de lejos a tus hermanos crecer y perderte esos momentos. Ya no saber si vas a extrañar más aquí o allá porque ahora un pedacito de tu casa va quedando en cada lado.

Pero no te angusties, no quiero deprimirte. No todo es desgracia. Y así como migrar dejó dolores y marcas, también me enseñó muchas cosas, también me dejó convicciones claras. De que el problema no es mi sensibilidad, el hecho de que yo haya tenido que migrar o las particularidades que me atraviesan, sino que el problema está en el sistema, que insiste en valorarnos en tanto podamos producir e insiste en reforzar fronteras impuestas sustentadas en intereses económicos que poco y nada tienen que ver con nuestro beneficio. Es por eso por lo que ahora puedo decir que es ineludible la necesidad de luchar continua, constante y decididamente por construir nuevas formas de relacionarnos política, social y afectivamente.
Y que la solución para toda la mierda que enfrentamos como migrantes no es aggiornarme a la cultura local y pasar desapercibida, sino organizarme, organizarnos, encontrarnos, trabajar en comunidad y exigir, por nosotros y por otros que migrar es un derecho y que una ciudadanía no define, ni valoriza a un ser humano. Y para mí, que siempre me ha sido un poco difícil encontrarme y abrirme a otros, esta ha sido la mayor marca. Entender que relacionarnos como comunidad no son palabras poéticas o una posibilidad más, sino que es, de hecho, una necesidad. No es opcional construir comunidad. Es la única forma de construir lazos afectivos sociales y duraderos que nos sustenten. Es la única forma de restaurar esa contención que perdimos al migrar, construyendo redes no por obligación de sangre ni de costumbre, sino como una decisión de no ceder al individualismo sino de extender lazos para mí y para el otro, para, en esa comunidad, luchar para que otros no tengan que pasar por lo que nosotros ya pasamos. Para que migrar sea más humano, para que los y las que vengan después encuentren contención, estabilidad y afecto.
Así que no te angusties. Baja de ese avión y disfruta este camino. Y cuando te cruces con otro migrante en el camino sonríe, no te alejes. Recuerda que solo juntos harán este camino más ameno.